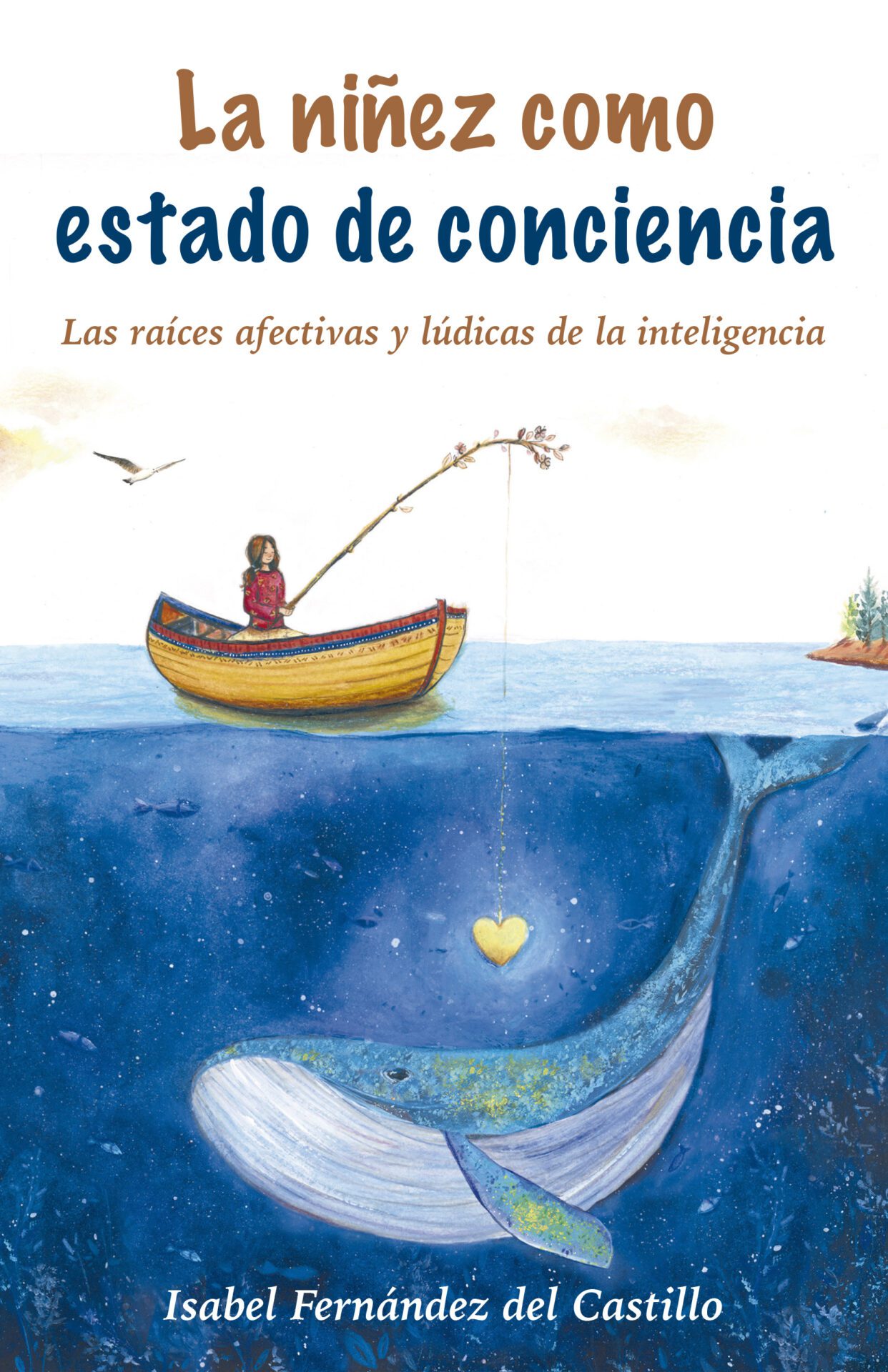Actualización 2024: El aprendizaje implícito ha sido incluido y tratado más a fondo en el libro La niñez como estado de conciencia: las raíces afectivas y lúdicas de la inteligencia
Los adultos queremos que los niños aprendan mucho y que lo hagan cuanto antes porque el mundo se ha vuelto algo muy complejo. Y por eso les enseñamos muchas cosas desde muy pequeños, incluidos conceptos de naturaleza abstracta en la escuela infantil que aún no tienen ninguna posibilidad de comprender. Sin embargo, en la realidad las cosas no suceden así.
Lo que la ciencia muestra es que los primeros 6-7 años el aprendizaje es implícito, un proceso dirigido internamente, inconsciente y ligado al desarrollo neuronal.
En esos años, las criaturas no aprenden porque se les enseñe, aprenden porque observan, imitan, exploran, experimentan, juegan y como resultado aprenden. El aprendizaje es el resultado, no el objetivo; es un aprendizaje implícito, inscrito en el cuerpo, ligado a la experiencia, no sólo física, sino emocional y afectiva. Es el tipo de aprendizaje que corresponde al estado de conciencia onírico natural de esta edad, en el que predominan las ondas cerebrales theta, las mismas que generamos durante el sueño REM (en el que soñamos). Son años de predominio del hemisferio derecho, en el que prima el desarrollo de la mente simbólica, junto con la inteligencia corporal, emocional y social.
Solo hay que ver cómo los bebés aprenden algo tan sofisticado como andar, ellos solos, por sí mismos. Son aprendizajes dirigidos internamente: no es necesario enseñar a un niño pequeño a hablar, ni a andar, ni muchas otras habilidades que nos distinguen como humanos. Tampoco necesitamos enseñarles ninguna de las tareas domésticas, por ejemplo, es suficiente con dejarles imitarnos y practicar cuando tienen la iniciativa (de pequeños, a los 12 años ya es tarde 🙂 Y eso es extensible a muchos aspectos: es difícil enseñar respeto a las criaturas si lo que observan es otra cosa.
Efectivamente, para aprender la regla de 3, o a escribir, alguien te tiene que enseñar, pero antes de llegar a ese punto, hay mucho recorrido que hacer, mucho que madurar, y el papel adulto sería cuidar las condiciones para que ese recorrido pueda producirse, más que intervenir o estimular directamente. Nuestra misión sería por tanto proveer el contexto apropiado, pero no cualquiera, sino el que corresponde al cachorro de la especie más inteligente. No tener en cuenta cómo es ese contexto, neutralizar esa iniciativa interna de aprehender el mundo, sustituir experiencias que nos configuran como humanos por el consumo de productos de entretenimiento, todo eso está afectando profundamente al desarrollo humano.
Pongamos un ejemplo práctico. Hace años que los expertos advierten un retraso en la adquisición del habla en los niños pequeños que pasan horas cada día frente a la pantalla, es decir, horas en las que se relacionan con una máquina y no con personas, horas en la que les falta el estímulo natural de la vida misma. ¿significa eso que habría que “estimularles” para que hablen? ¿”enseñarles” con el objetivo de que aprendan? ¿que tal simplemente eliminar las interferencias electrónicas, relacionarnos más con ellos y hablarles en el día a día?
Así, en los primeros años, casi todos los aprendizajes están implícitos en la actividad, es decir, en el juego y para las niñas y niños ese aprendizaje no es el objetivo, sino el resultado de un proceso, un proceso que además implica un tremendísimo disfrute. Hacen, y como resultado, aprenden. El problema del mundo adulto es que a menudo queremos soslayar ese proceso natural, sabio y autodirigido y vamos directamente al objetivo, establecido externamente. No sólo nos impide disfrutar de la crianza y nos coloca en la posición de tener que “enseñarles” todo: es que en la naturaleza las cosas no funcionan de esa manera.
Os dejo este vídeo delicioso que muestra cuanto aprendizaje es inevitable … si lo permitimos. ;-).